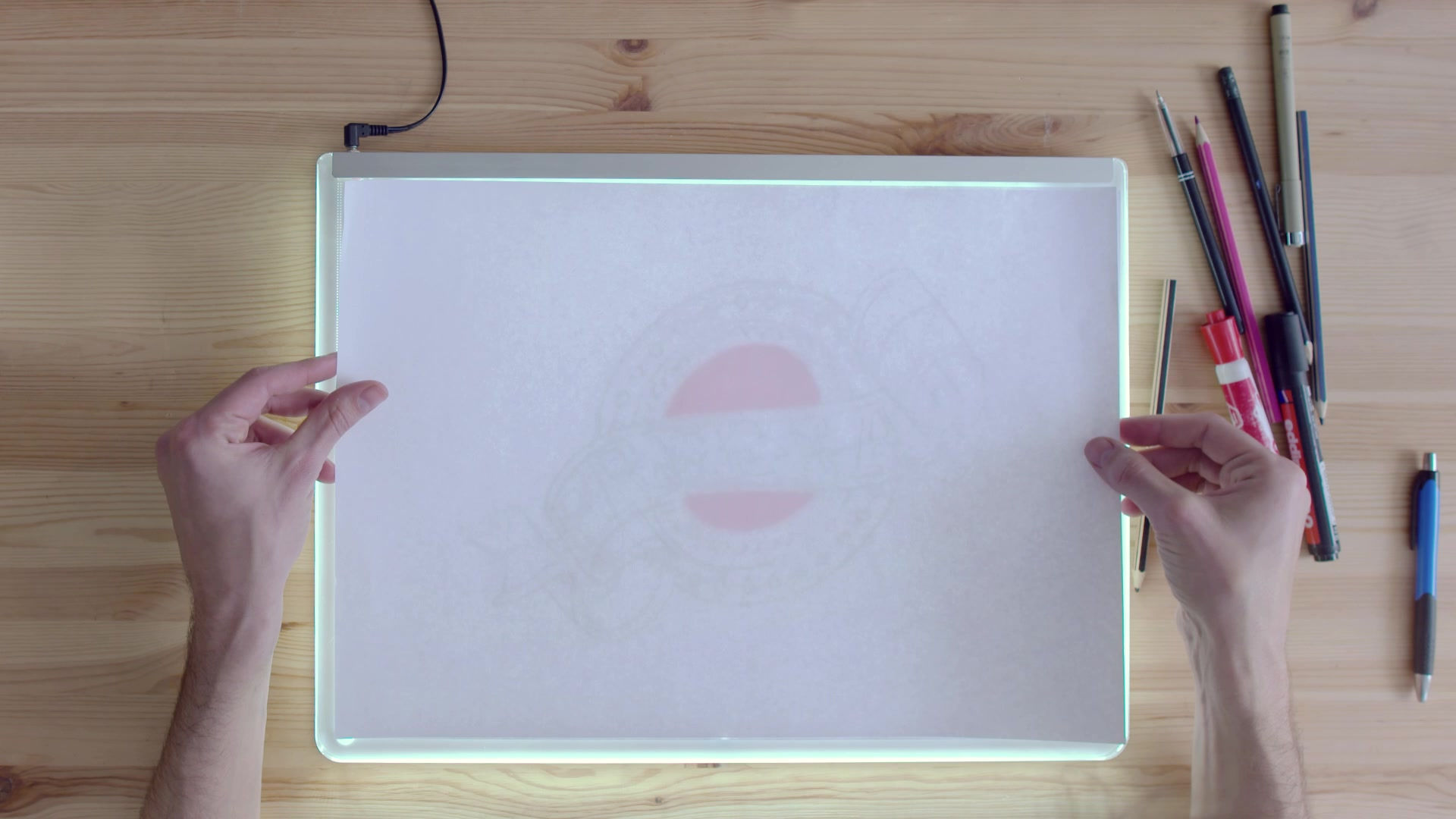
Jóvenes liderazgos
de la política valenciana
15M, ¿regeneración política?
Todavía a día de hoy resulta complicado definir lo que supuso el 15M. Los expertos lo califican de formas distintas: síntoma, catarsis, clima, bocanada de aire fresco, vehículo de transformación o despertar de la ciudadanía española. “Algo que hacía falta y nadie se esperaba”, apuntan en el Documental 15M. Pero ¿qué supuso realmente este movimiento para la política española y valenciana?
El 15M antes del 15M
Diversos acontecimientos sembraron lo que sería conocido como el Movimiento de los Indignados. La sociedad civil comenzó a movilizarse a raíz de los conflictos armados internacionales, la crisis económica y el consecuente aumento del paro y la precariedad. La ciudadanía se manifestó contra la Guerra de Irak; se movilizó por la paz tras los atentados del 11M, reivindicó el derecho a la vivienda con iniciativas como V de Vivienda, o a un futuro digno ante los recortes sociales, la privatización de la educación y la precaria situación de los jóvenes con plataformas como Juventud sin Futuro. Muchas de estas iniciativas fueron consideradas la semilla de lo que empezaría como una manifestación y acabaría siendo un movimiento cuyas consecuencias a largo plazo quedan aún por ver.
Los indignados
Una serie de protestas pacíficas se sucedieron en España a mediados de mayo de 2011. Lo que exigían los manifestantes: "Transparencia, participación, defensa del interés general y que la política se entienda como un servicio, y no como un oficio", cómo explica el catedrático Joan Romero. A las puertas de unas elecciones autonómicas, Democracia Real ¡Ya! y diferentes organizaciones tomaron la Plaza de Sol en una manifestación sin distinción de banderas, colectivos, partidos o asociaciones. El Documental 15M, que hace un seguimiento de los acontecimientos, retrata que a pesar de la especial presencia de jóvenes y personas de izquierdas, el 15M fue una protesta en el que participó gente de todo tipo. Un conjunto heterogéneo de ciudadanos unidos bajo unas mismas exigencias: “El 15M logró que el 80% de la población se pusiera de acuerdo en 10 cosas básicas”, explica Sandra Mínguez, diputada en Les Corts y una de las caras más conocidas de este movimiento. Los protestantes entonaba al unísono lemas como "No nos representan” o “Es el sistema, no es la crisis”, y se reivindicaban contra el paro, la precariedad, los recortes sociales, la privatización de la educación. Se exigía además el fin del bipartidismo, una democracia más representativa y más transparencia en las instituciones.
Una vez finalizada la manifestación, fueron muchos los que volvieron a sus casas, pero algunos indignados decidieron acampar en Sol. Inspirados por las movilizaciones griegas del 2008 y las numerosas protestas que habían tenido lugar en los países árabes ese mismo año, decidieron que aquello no acabaría con una manifestación. Esto supuso el inicio de Acampada Sol. Según relata el Documental 15M, a partir de ese momento, la plaza se convirtió en un espacio en el que los individuos convivieron, cooperaron y crearon sinergias. Las ocupaciones se extendieron por los centros de las diferentes capitales españolas, a pesar de los intentos de desalojo por parte del cuerpo policial, que se dieron tanto en Madrid como en Barcleona.

Fuente: El País
Los medios tradicionales y el 15M
En un principio, los medios de comunicación tradicionales no interpretaron este fenómeno como algo nuevo. Como explica Juan Luís Sánchez, de Periodismo Humano: “Al principio… [los grandes medios] no entendían lo que estaba pasando. Y como no lo entendían (…) no intentaron comprenderlo, porque no entraba dentro de su clave de codificación de las cosas: o algo es de izquierda o de derecha, o beneficia a uno o a otro”.
Fue medida que las plazas se llenaban y que medios internacionales como Washington Post comenzaban a contar lo que estaba pasando en Sol, cuando los grandes medios españoles comenzaron a prestar atención a lo que estaba sucediendo: “Cuando surgió este movimiento, que es a las puertas de unas elecciones autonómicas, incluso mediáticamente de inicio tuvo cierta repercusión. Pero fue cuando íbamos viendo que aquello se iba llenando de gente y que los campamentos no se deshacían, cuando fue cobrando más importancia”, nos explica el periodista político Ximo Aguar.
Sin embargo, si algo caracterizó e hizo posible el 15M fue su fuerza comunicativa. "El 15M, sin redes sociales, no hubiera existido", sentencia la periodista y política Lola Bañón. Como analiza la especializada en estrategias de comunicación digital, Ariadna Fernández-Planells, fue a través de estas herramientas como los activistas no solo convocaron la manifestación, sino que difundieron todo lo que ocurría en las plazas, se comunicaron, produjeron su propia información, se organizaron e interactuaron. Gracias a las nuevas redes, el 15M "creó sus propios canales de información como alternativa a los medios tradicionales" expone Ferández-Planells.

Fuente: El País
El efecto (retardado) del 15M
El movimiento 15M no cesó con la ocupación de Sol. Las movilizaciones en su nombre continuaron a lo largo de los siguientes años, e inspiraron otros movimientos nacionales e internacionales, como las movilizaciones de Wall Street. En la política española, la repercusión del movimiento no se plasmó en las elecciones autonómicas del 2011, donde el Partido Popular volvió a ganar en la Comunitat Valenciana, ni tampoco en las nacionales, celebradas en noviembre del mismo año.
El 15M tuvo más bien “un efecto retardado, tanto en la política autonómica como estatal, que se fue fraguando”, como explica el periodista político Ximo Aguar. Su consecuencia a nivel estatal se reflejó en el nacimiento de la agrupación Podemos, que en las elecciones europeas obtuvo con apenas dos años de formación cinco eurodiputados: “Se dio algo similar a lo que hemos visto ahora con la victoria de Pedro Sánchez, una situación que se produce de repente en toda España: un apoyo mucho más importante de lo que las propias encuestas podían vaticinar”, opina Aguar. En cierto modo, el periodista también cree que esta movilización estuvo relacionada con el ascenso de Ciudadanos: “De alguna manera, aunque los que estaban acampados no eran de Ciudadanos, los indignados generaron cierta rebeldía en los votantes de centro derecha que decidieron no seguir votando al Partido Popular”, opina el periodista. Con estos dos partidos en escena, se produjo un cambio en el sistema bipartidista español.
A nivel autonómico, a pesar de la victoria del Partido Popular en las elecciones del 2011, el 15M supuso "la irrupción de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia y en Les Corts" como explica el periodista Sergi Pitarch, que asegura que este movimiento supuso que desde la izquierda valenciana se “consolidara el discurso que reivindicaba el 15M”. Aunque Pitarch cree que el 15M no fue decisivo en su momento, lo considera “la primera encendida de mecha para lo que pasaría después”.
¿Regeneración?
Un camino interesante para Romero es aquel que inició el sector de indignados que “dio el salto a la política partidaria”. Un grupo que considera de especial relevancia porque “son jóvenes de entre veinte y treinta años que ahora ya están en el Parlamento Español, está en las Cortes Valencianas o en los Ayuntamientos. Han entrado al ámbito de los gobiernos, están tomando decisiones”, dice el catedrático. El término “regeneración” suena demasiado grande a Romero, aunque académico cree que nos hallamos ante una fase de cambio generacional: “Está concluyendo la etapa que se inicia en la transición e iniciándose una nueva, con muchas dimensiones”, explica.
Y en este proceso, el experto considera que los jóvenes “están adquiriendo un mayor protagonismo” que puede tener grandes “implicaciones en la forma de hacer política, en la forma de entender y organizar la vida política, e incluso para reestructurar el panorama tradicional de los partidos, con formas, organizaciones y partidos nuevos”. Aunque no sabe qué deparará en el futuro, el experto asegura que este cambio ha supuesto que “los partidos tradicionales hayan sido sustituidos en grandes ciudades por nuevas formas de encuadramiento", lo que para Romero supone una innovación democrática: "Es el caso de Barcelona, Zaragoza, Santiago, Madrid o Valencia. Aunque hay personajes relevantes detrás, como Ribó, Carmena o Colau, no son realmente los partidos de antes”, sentencia.
Nuestros periodistas y expertos opinan
Joan Romero, catedrático: Entrevista completa
Francisco José Arabí, periodista: Entrevista completa
Ximo Aguar, periodista político: Entrevista completa
Laura Ballester, periodista política: Entrevista completa
Javier García Safont, secretario de Joves Socialistes de València: Entrevista completa
Lola Bañón, periodista: Entrevista completa
Sergi Pitarch, periodista: Entrevista completa
Sandra Mínguez, matemática, profesora y política: Entrevista completa
Fran Ferri, político e ingeniero: Entrevista completa